| Mapa del sitio | Portada | Redacción | Colabora | Enlaces | Buscador | Correo |
|
|
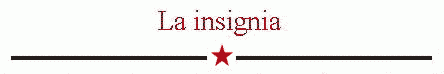
|
| 14 de septiembre del 2006 |
Lukács (I)
Manuel Sacristán
Selección, presentación y notas de Salvador López Arnal.
«Ha sido Jorge Semprún, cuyas obras Lukács admiraba y citada, quien ha visto a Lukács y Wittgenstein como figuras representativas de la crisis cultural de la Europa previa a 1914. Encuentro bastante revelador el hecho de que algunas de las más notables manifestaciones de los pensadores españoles hayan sido bajo la forma ensayística. El ensayo es también la forma literaria más lograda de Lukács porque encarna de manera concisa y dramática las ideas dominantes del momento. Como Unamuno, Lukács es un gran maestro del ensayo dramático-lírico. En los ensayos de El alma y las formas, Lukács estaba tan a sus anchas como Unamuno en las calles de Salamanca.» De las diversas aproximaciones de Manuel Sacristán (1925-1985) a la obra de G. Lukács cabe destacar: "Sobre la noción de razón e irracionalismo en G. Lukács", Sobre Marx y marxismo, Icaria, Barcelona, 1983, pp. 85-114; "Nota necrológica sobre Lukács", Ibídem, pp. 229-231; "Sobre el marxismo ortodoxo de György Lukács", Ibídem, pp. 232-249; "György Lukács", Papeles de filosofía, Icaria, Barcelona, 1984, pp. 417-418; "¿Para qué sirvió el realismo de Lukács?", Pacifismo, ecologismo y política alternativa, Barcelona, Icaria, 1987, pp. 176-178, amén de notas y presentaciones para sus traducciones del filósofo húngaro -entre ellas, El joven Hegel, Estética I, Prolegómenos a una estética marxista, Goethe y su época, Historia y consciencia de clase, El alma y las formas, Materiales sobre el realismo, La novela histórica- y comentarios sobre algunas de sus obras esenciales como El asalto a la razón y Escritos juveniles. La correspondencia generada por sus trabajos de traducción pueden consultarse actualmente en Reserva de la UB, fondo Sacristán, y ha sido incorporada y traducida por Miguel Manzanera en un anexo de su tesis doctoral sobre Sacristán. También en Reserva de la UB, fondo Sacristán, pueden verse detalladas anotaciones de Sacristán sobre numerosos trabajos del filósofo húngaro. Algunas de ellas han sido utilizadas en esta antología. Por lo demás, la penúltima de las conferencias dictadas por Sacristán, abril de 1985, versó sobre las tesis político-filosóficas defendidas por el Lukács de las Conversaciones: "Sobre Lukács" (transcrita ahora en: M. Sacristán, Seis conferencias, El Viejo Topo, Barcelona, 2005, pp. 157-194; prólogo de Francisco Fernández Buey y epílogo de Manuel Monereo). Sobre el supuesto "lukacsianismo ortodoxo" de Sacristán, y el paralelismo político de ambas figuras, tiene interés esta carta de 22 de febrero de 1971 dirigida a Francisco Fernández Santos, donde el traductor de El joven Hegel hace una interesante reflexión sobre esta adscripción político-filosófica:
"Querido amigo; 1. Semblanzas breves A. Georg Lukács nació en 1885 en el seno de una familia hebrea ennoblecida en los últimos tiempos del imperio austro-húngaro. Su primera orientación filosófica le sitúa a grandes rasgos dentro de las "ciencias del espíritu" de tradición neokantiana (Simmel, Dilthey, Max Weber). Ese horizonte filosófico tiene su primera obra de importancia, Die Seele und die Formen (El alma y las formas), celebrada por M. Weber. Su adopción del marxismo -a través del tema hegeliano, marxista y sociológico-cultural de la alienación- está en lo esencial consumada en 1919. Ese año Lukács es Comisario del pueblo para la educación en el régimen socialista dirigido por Bela Kun en Hungría. Tras la sangrienta represión del movimiento obrero centroeuropeo por el pre-fascismo alemán y húngaro y por las tropas aliadas, Lukács vive en Austria, Alemania y la Unión Soviética. En el detalle doctrinal su evolución es más compleja: Geschichte und Klassenbewusstein (Historia y consciencia de clase), su primera gran obra explícitamente marxista, no le resulta luego plenamente satisfactoria. Durante toda su estancia en la Unión Soviética (hasta 1945), así como en las recientes vicisitudes húngaras, Lukács -criticado por Zinoviev en el V Congreso de la Internacional Comunista- es una complicada figura de pensador, muy independiente y creador y, a la vez, sumamente tradicional en su hegelianismo y en su teorización del llamado "realismo socialista". Por la dimensión de su obra, especialmente en estética y teoría del arte, Lukács es sin ninguna duda, junto con Antonio Gramsci, uno de los dos pensadores marxistas más considerables de entre las dos guerras mundiales. B. Filósofo y crítico húngaro marxista, nacido en 1885. Formado en la inspiración diltheyana de las "Ciencias del Espíritu", sus obras Die Seele und die Formen (El alma y las formas), 1911, y Theorie des Romans (Teoría de la novela), 1916, se recibieron como considerables aportaciones al progreso de esa escuela filosófica y metodológica. La primera guerra mundial hace de Lukács un marxista, que interviene como comisario del pueblo para la educación en el gobierno socialista húngaro. Tras la intervención de las tropas aliadas y alemanas contra la república socialista húngara, Lukács se exilia (URSS, Alemania, URSS). Su primer libro marxista de importancia (recopilación de escritos de temática unitaria) es Geschichte und Klassembewusstsein (Historia y consciencia de clase), 1923. La obra de Lukács es obra de crítico literario, de estético o teórico del arte y de filósofo en general. Como crítico ha publicado influyentes estudios sobre la literatura alemana, la rusa y la húngara. Como teórico del arte, Lukács es uno de los principales teóricos del "realismo". Siendo el arte un reflejo característico de la realidad -distinto de la otra principal objetivación, la científica- y especialmente orientado a servir a la autoconsciencia de la humanidad, el realismo que se proponga interpretar la realidad humana en su sentido histórico se presenta como la vía indicada para realizar esa "misión del arte". Aún más: el arte verdadero se confunde con el verdadero realismo. El gusto artístico de Lukács, formado en la tradición del clasicismo alemán, le mantiene libre de exageraciones en la aplicación de esas ideas y le mueve también a escribir "contra el realismo mal entendido". Está en curso de publicación una amplia Estética construida según el método "genético-sistemático" en el cual ve Lukács lo esencial del marxismo: una interpretación de las formaciones culturales que, empezando por la descripción sistemática del objeto, tiende a descubrir su sentido en su génesis histórica. Lukács, erudito conocedor de la historia de la filosofía, contrapone ese método a la tradición ahistórica del kantismo. C. Puede interesar el siguiente curiosum: la crítica suele estar de acuerdo en que el personaje Naphta de Thomas Mann está inspirado en la personalidad del joven Lukács. 2. El realismo pontificial (lukacsiano) no es un oportunismo Si no interesa una etiqueta académica que poner a las ideas de Lukács, sino una caracterización de su persona (de su máscara y de su proyecto), lo más que se puede decir es que el filósofo fue un hombre público decidido a guiar su conducta por una estimación realista, y hasta posibilista y pragmática de las situaciones que vivió y de las perspectivas que ellas abrían o cerraban para sus ideales políticos y doctrinales. Su posibilismo realista llama la atención ya en la temprana ocasión de la condena por la III Internacional del comunismo izquierdista, la cual afectaba a la primera obra importante del Lukács marxista, Historia y consciencia de clase (1923). Lukács comprendió prontamente a renegar del misticismo de ese libro y no permitió su reimpresión hasta los años sesenta. Resulta interesante comparar su conducta con la del otro principal filósofo condenado, Karl Korsch, que aquel mismo año había publicado Marxismo y filosofía. Korsch no se retractó de su marxismo primero, tan hegelizante como el de Lukács, ni tampoco rectificó su izquierdismo. Por el contrario, empezó una larga y deprimente carrera de fundador de grupúsculos comunistas radicales que desembocó en el aislamiento completo durante su exilio en EE.UU. Pero lo notable es que Korsch acabó por abandonar completamente, en el curso de su vida, las posiciones hegelianas que compartió con Lukács en los veinte, mientras que éste, que tan prontamente aceptó en política el comunismo centrista de Lenin y el Gobierno soviético, siguió siendo un marxista hegeliano hasta en las grandes obras de su vejez (Estética, 1963). Sólo después de 1968 pareció algo dispuesto a revisar de verdad su pensamiento. La comparación entre Lukács y Korsch ilustra acerca de lo torpe que es identificar adhesión política con homogeneización intelectual, con ortodoxia, como suele hacerlo la literatura política trivial. Lukács se adhirió al comunismo estaliniano, muy antihegeliano, pero siguió cultivando su hegelomarxismo. Mas la comparación puede confundir acerca de las motivaciones de la autocrítica de Lukács. En ella no hay oportunismo ni insinceridad: la autocrítica señaló su paso de la utopía inicial al realismo que le caracteriza en sus años maduros. Desde entonces creyó siempre Lukács sinceramente que el idealismo de Historia y consciencia de clase era un error teórico... Por otra parte, su realismo no impidió a Lukács decidirse valientemente en medio de luchas sociales duras y sangrientas, abrazando causas perdidas. Lukács fue miembro del corto Gobierno de Imre Nagy, derrocado por los tanques soviéticos (1956) y salvó la vida en el destierro rumano, mientras la perdían Máleter o el mismo Nagy, gracias a su renombre. El realismo de Lukács no es oportunismo. Es una visión fundada en dos creencias: una de orden pragmático y otra de naturaleza más doctrinal. En la vida práctica (que es para Lukács fundamentalmente política), el militante comunista cree que la organización, el partido, es el cauce único de realización de las ideas. Por eso admitirá codearse con mediocres y con asesinos, sabiendo que lo son. En la vida intelectual, Lukács cree que la misión del partido comunista consiste en construir una sociedad emancipada, pero preservando realísticamente el legado fecundo y venerable del pasado, desde Heráclito y Safo hasta Hegel y Balzac. Oponiéndose al entusiasmo iconoclasta del izquierdismo ingenuo y a la manipulación de la herencia por el estalinismo, Lukács quiere "construir un puente", según dijo él mismo, entre el pasado y el futuro. Esta segunda creencia, sostenida también coherente y radicalmente como la otra, explica el conservadurismo de sus gustos literarios, su desprecio de la mera experimentación en arte y su choque con Bertolt Brecht. Y las dos creencias juntas dan la clave de su talante pragmático. El realismo pontificial de Lukács le ha permitido sobrevivir, trabajar y pelear durante muchos años, con un buen humor estupendo, que no se dejaba amargar ni por los peores fracasos políticos, y con una capacidad de alegría admirable, a pesar de las oscuras tormentas por las que pasó; y así hasta su última vejez, tan jovial, tan nestoriana. También le ha posibilitado aprovechándose de una extensa herencia cultural en el marco de sus concepciones. Pero el tendencial conservadurismo de la actitud ha tenido también malas consecuencias. La más grave de las cuales no es, probablemente, la estrechez de su juicio estético (aunque no de su teoría estética) ni siquiera el largo "dormir entre los asesinos" (según el verso de Brecht), compensado, o más que compensado, por el coraje de otras decisiones. Lo peor fue, probablemente, la tendencia filosófica tradicionalista a especular, que le convierte a veces, como suele ocurrirles a los grandes especuladores, en productor de pseudociencias. El sorprendente descubrimiento en la Estética, sin más que papel y pluma (como Einstein...) de un nuevo sistema cerebral de señalización puede ser ejemplo de ello. 3. Reconocimientos Un Aristóteles marxista Esta lección del imperturbable viejo, alegre, activo, tremendo fumador de habanos -"el único lujo de un país socialista" decía- hasta el momento mismo de entrar en la clínica de que no saldría, tiene algo de aplastante. Pero lo que más impone es que la coherencia de esa realización del plan vital no parece haber tenido nunca nada de crispación de la voluntad. Estaba más bien basada, a pesar de todos los pesares, en la convicción precisa del curso socialista de los hechos conocidos. Este Aristóteles marxista, que ha sido también él un polihístor, ha tendido no simplemente a un blanco cualquiera, sino al de adecuarse al sentido en que él veía discurrir las cosas a escala histórico-universal, por usar un adjetivo que le era querido. Ésta es probablemente el secreto de su serenidad inverosímil, de la alegre fuerza nestoriana del último Lukács. Integridad Ningún truco moral así, desvelable por esa especie de psicoanálisis clasista lukácsiano, puede nunca verse en las posiciones de Lukács. La integridad de Lukács, con sesenta años (de sus ochenta y dos) que abundan, hasta la vejez misma, en dramas y tragedias provocados por el no conformarse real, práctico, con ninguna forma de mal social, tampoco con las que se producen en la construcción del socialismo, se encuentra entre los motivos que tenemos muchos para citar con respeto al filósofo húngaro. También a propósito del tema del irracionalismo. Pero es obligado añadir -sobre todo al tomar temáticamente dicha cuestión- que el tratamiento lukácsiano de varios problemas -éste entre ellos- se mantiene filosóficamente en un estadio del conocimiento y de la crítica del mismo que hay que considerar en parte inadecuado. Ésa es, al menos, la afirmación conclusiva de esta nota. El mundo como cambio El método marxista es, para Lukács, la dialéctica, la comprensión del mundo como cambio, como campo de la revolución. En cambio, el marxismo de dogmas es para él el marxismo de Kautsky, de Bernstein, de Hilderfing, de Bauer, de los Adler, despreciado por Lukács hasta la injusticia porque ve que sus acumulaciones de saber marxista -acaso verdadero- sobre la historia y la economía no desembocan en ningún impulso revolucionario. Hasta su vejez ha estado Lukács satisfecho de esa caracterización del marxismo que pone a éste, por de pronto, en otro plano que el de los conocimientos científicos ordinarios (puesto que éstos pueden cambiar sin alterar la ortodoxia marxista).
Notas y referencias
1. A. Solapa de la traducción castellana de Estética (1965). 1. B. "Lukács, Gyorgy". En: Dagobert D Runes (ed). Diccionario de Filosofía, Grijalbo, Barcelona, 1969, pp. 240. 1.C. Nota Cuestiones básicas de lo estético (1967), p. 171. |
||