| Portada | Directorio | Buscador | Álbum | Redacción | Correo |
|
|
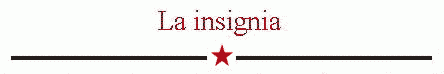
|
| 14 de abril del 2003 |
«Bush ha resucitado a la izquierda»
Ariel Ruiz Mondragón
A finales del año pasado fueron reunidos una serie de artículos periodísticos, ensayos y viñetas que sobre diversos temas culturales y políticos el escritor cubano Lisandro Otero ha publicado en diversos medios y que actualmente ya resulta difícil encontrar. Esa feliz reunión se da en el libro De Gutenberg a Bill Gates, publicado por Ediciones Prensa Latina. La riqueza del material allí reunido dio origen a una amena conversación que sostuvimos con el autor a mediados del mes de marzo, en la que se habló de varias cuestiones planteadas en el volumen: la relación de la experiencia periodística con la literatura, el papel social y el compromiso político del escritor, la opinión que sobre la revolución cubana se formaron intelectuales como Sartre, Hemingway y Greene, la repercusión de los avances electrónicos en la literatura, la situación de la tolerancia en Cuba y el futuro del socialismo.
Lisandro Otero ha sido novelista, periodista y diplomático. Autor de varios libros de narrativa que han sido traducidos a catorce idiomas, ha ganado diversas distinciones por su obra literaria, la más reciente el Premio Nacional de Literatura de la República de Cuba en el 2002. Además, como periodista fue jefe de redacción del periódico Revolución, de La Gaceta de Cuba, y director de la revista Cuba y Revolución y Cultura. Colaborador en publicaciones de varios países, fue jefe editorial del periódico mexicano Excélsior y de su semanario cultural Arena. Actualmente es editorialista de la Organización Editorial Mexicana.
Ariel Ruiz (AR): Primero que nada, ¿por qué publicar en este momento esta recopilación de sus trabajos periodísticos? Lisandro Otero (LO): La publico porque en realidad me la pidieron, no fue una iniciativa mía. El director de Prensa Latina, que conoce de muchos de estos textos, me habló y me dijo: "Hay muchos de estos trabajos tuyos que están dispersos en periódicos que son muy buenos y que se van a perder, sería bueno hacer una compilación, y me interesa publicarlos." Le dije: "Está bien, yo te hago una compilación". Entonces busqué por allí cosas que tenía por allí publicadas, y al final del libro usted habrá visto dónde han sido publicadas. Hay algunos que son artículos periodísticos, pero el de Carpentier creo que es un ensayo que va más allá del periodismo. Pero se los compilé. AR: Usted ya tiene una larga trayectoria en el periodismo y la literatura. ¿Qué importancia tiene el periodismo en su obra? LO: Yo he sido periodista toda mi vida, desde muy muchacho. Publiqué mi primer artículo cuando tenía 16 años. Hace cuatro años, en la revista Primera plana, en los homenajes que ellos hacen, me hicieron un reconocimiento por 50 años de ejercicio periodístico. Y eso fue hace poco más tres años, por lo que debo andar por los 55 años de trabajo periodístico. Empecé muy joven pero yo había empezado antes a hacer literatura, porque había escrito mi primer cuento cuando tenía trece, catorce años. Nunca se me dio la poesía, yo he tratado hacer poesía pero nunca he logrado apresar la esencia del género. He sido muy crítico conmigo mismo. Hice algunos relatos, algunos los publiqué. Pero cuando tenía 16 años ocurrió que en el periódico El País, de La Habana, había que cubrir un espacio en la crítica musical. Yo era muy melómano, había estudiado trompeta, conocía de música, iba mucho a los conciertos de la Orquesta Sinfónica, oía muchos discos. Melómano, pero no de música popular, sino de clásica. Entonces el jefe de la página de espectáculos de El País me contrató para que hiciera comentarios musicales de los conciertos de música sinfónica, música clásica. Posteriormente hubo otra vacante en el periódico, esta vez de cronista cinematográfico. Entonces dejé la página musical y empecé a trabajar como cronista cinematográfico, labor en la que estuve muchos años y en la que me desarrollé. Después de eso dejé la crónica cinematográfica porque me fui a Europa como corresponsal de la revista Bohemia de La Habana, una revista que en una época se vendió mucho aquí en México.
Mandé mucha información. Entre otras cosas, fui a la guerra de Argelia. En aquella época los argelinos estaban alzados contra Francia en una guerra de carácter de insurrección nacional. Mandé una serie de crónicas que después me dieron el Premio Nacional de Periodismo en Cuba en 1956. De allí fui colaborador regular de la revista Bohemia. Había una sección política en la revista, y me metí en el periodismo político en esa sección. Allí seguí, y después tuve columnas en el periódico. He hecho periodismo toda mi vida. Ahora, después, en México, cuando vine para acá en 1994, fui muchos años coordinador editorial del periódico Excélsior, y ahora estoy de editorialista de la Organización Editorial Mexicana, de Vázquez Raña, los soles. Eso es lo que hago ahora como periodista. AR: ¿Qué tanto influyó este ejercicio periodístico en su estilo literario? En su ensayo sobre Hemingway dice que en su obra fue determinante su obra como reportero. LO: El periodismo influye mucho. A mí me enseñó a observar, a buscar lo esencial dentro de un hecho dado. Yo incluso fui en una época profesor dentro de la escuela de periodismo "Manuel Márquez Sterling". Recuerdo que me sentaba con los alumnos sin que supieran nada y les decía: "Quiero que me escriban en una hoja de papel todo lo que vieron desde que salieron de su casa hasta aquí." Era tremendo porque la mayoría de la gente no veía nada, no se daban cuenta. Empezaron a aprender a observar. Ya después, como sabían que yo les hacía estas cosas así de repente, venían más preparados. Les decía: "Díganme, a dónde fueron a desayunar. La gente que estaba en el restaurante en el que desayunaron qué estaba comiendo, cómo vestían, de qué hablaban." Eran ejercicios que les ponía a mis alumnos para enseñarlos a observar, para que vieran la realidad que los circundaba, porque la gente no ve nada. Yo creo que el periodismo lo primero que enseña es aprender a ver. Eso creo que es una de las cosas que me ayudó mucho para la literatura. AR: ¿Usted qué relevancia le da, entonces, al periodismo dentro de la literatura? Se le suele dar de forma muy secundaria. LO: Yo creo que eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Ahora esta toda la corriente llamada del "Nuevo periodismo", que no es más que la fusión de la literatura con el periodismo. Es tratar de meter elementos narrativos, descriptivos, dentro del reportaje. Hay muchos grandes periodistas que han sido grandes escritores a su vez, desde Jonathan Swift y Daniel Defoe hasta Hemingway y García Márquez, pasando por Graham Greene. Estos son grandes escritores que a la vez han sido grandes periodistas. Son autores de novela que han hecho reportajes de primera. AR: Su libro tiene varias partes. La primera tiene que ver con grandes personajes de la cultura cubana. ¿Cuál es el hilo conductor que los une? LO: Son caracterizaciones de personalidades importantes cubanas como Beny Moré, Alicia Alonso, Alejo Carpentier, Nicolás Guillén y otros menos conocidos internacionalmente como Ramón Meza o Lino Novás Calvo, pero que son figuras muy importantes en la literatura cubana. La segunda parte está dedicada a figuras internacionales como Malcolm Lowry, que está muy ligado a México por su permanencia en Cuernavaca durante años. AR: Unos de los ensayos que más me impresionó fue el dedicado a Lino Novás Calvo, un escritor que sintió frustrada su carrera por no haber recibido ciertos apoyos burocráticos para seguir desarrollando su trabajo, y que tuvo una vida muy dramática. A partir de esa terrible experiencia de desvalorización del oficio de escritor, ¿para usted cuál es el valor de un escritor, cuál es su papel social actualmente? LO: Novás Calvo era un hombre muy amargado, una figura fundamental en la literatura cubana pero que nunca llegó a tener una dimensión internacional. En la época que él escribió no había ese vedetismo que hay ahora, no había ocurrido el boom de la literatura latinoamericana. Él estuvo en España muchos años y trabajó muy cerca de Ortega y Gasset, y prácticamente casi todos sus libros se editaron en México y una de sus obras en Buenos Aires. Yo creo que el papel social del escritor hoy día depende de la sociedad en la cual está inscrito. Creo que por suerte en la sociedad mexicana sí se le atribuye una importancia a la labor intelectual y los escritores sí contribuyen a entregar elementos de juicio importantes en la formación de la opinión pública. Ese es su gran deber moral: formar la composición de criterios de la base social ciudadana de un país. En México los escritores sí tienen mucho reconocimiento social: se les escucha, escriben en los periódicos, dan a conocer sus opiniones, lo que es muy importante.
AR: ¿En Cuba ocurre lo mismo? LO: En Cuba también se le da mucha importancia. Claro, el periodismo cubano tiene muchas deficiencias, es un periodismo que tiene muchas carencias y no utiliza tanto la contribución de los intelectuales. Pero éstos sí tienen un lugar dentro de la sociedad, tienen organizaciones, y su presencia sí se hace sentir en el medio social. AR: ¿Qué sentido tiene hoy dedicarse a la literatura? ¿Qué le diría a un joven literato? LO: Ese no es un problema de que uno le busque un sentido. Es una necesidad de expresión. Yo creo que la gente que se dedica a la literatura y que comienza a escribir lo hace básicamente porque tiene la necesidad de decir algo, y por lo menos a mí eso fue lo que me ocurrió. Yo leía mucho, porque mi familia era letrada: mi padre era periodista, mis dos hermanos eran profesores, a mi madre le gustaba mucho la ópera y el teatro, a los que me llevaba desde los seis años, había muchos libros, todo el mundo leía. Me crié en un medio culto. Eso provocó que yo leyera mucho: como teníamos una buena biblioteca sacaba los libros y los leía. También hay un cierto mimetismo, ya que traté en un momento dado de imitar a ciertos grandes maestros. Claro, empecé leyendo cosas muy buenas para muchachos: a Robert Louis Stevenson, a Salgari, a Julio Verne. Esta literatura juvenil es una base indispensable para después poder acceder a otro nivel de literatura. Eso creaba una necesidad de expresión; es decir, las cosas que a mí me sucedían, las cosas que yo pensaba, me llevaron a sentir los deseos de expresarlas. Creo que el sentido básico, cuando uno empieza a escribir, no es si uno va a describir una sociedad o no, o si tiene sentido hacerlo, sino que es sencillamente algo que uno tiene que hacer porque tiene que hacerlo, porque siente ese impulso. AR: Pasando a la segunda parte, me gustó bastante el artículo sobre la visita de Sartre a Cuba. ¿Cómo fue que usted vivió tan de cerca esa visita y la entrevista con Fidel Castro? LO: En aquella época había un periódico que se llamaba Revolución, que había surgido después del 59 y que era órgano del movimiento 26 de julio. Yo había tenido un involucramiento en la lucha clandestina, en todo lo que fue la resistencia contra la dictadura de Fulgencio Batista. Debido a eso, al triunfo de la revolución, paso a ser jefe de redacción del periódico. Quien invita a Sartre a ir a Cuba es el periódico, que hace contacto con él en Francia, le hace la invitación, él acepta y viene a Cuba. Como yo era jefe de redacción, y además me había educado en Francia y hablaba francés, pues el periódico me encargó que lo acompañara y estuve con él todo el tiempo. Éramos exactamente tres personas nada más las que estuvimos con él, y yo era una de ellas. No fui traductor sino acompañante, ya que le pusieron un intérprete profesional para que le tradujera las conversaciones, incluso la que tuvo con Fidel Castro. Yo estaba con Sartre para escribir una serie de reportajes, artículos y crónicas de su visita. Hablaba con él, le preguntaba sus impresiones. AR: En su opinión, ¿qué imagen se llevó Sartre de la Cuba revolucionaria? LO: En aquel momento todavía no había una conformación política final, el rumbo socialista de la revolución todavía no estaba muy marcado. Sí se veía que era un gobierno con preocupación social, que trataba de aportarle beneficios al pueblo en salud, educación, de un reparto más justo de la riqueza. Todo esto se veía, pero no había una afiliación política definida todavía. Sartre, en un libro, definió aquello como democracia directa, porque era el contacto directo del gobernante con el pueblo. Íbamos en un jeep que manejaba Fidel, a cuyo lado iba Sartre; Simone de Beauvoir y yo íbamos atrás. De repente los campesinos paraban a Fidel por el camino y él se bajaba. Le decían: "Mira Fidel, queremos hacer aquí un parque para que jueguen los niños". "A ver, dónde lo quieren poner." Y se sentaban allí en la tierra, con una rama trazaban en el polvo el plano del pueblo. Se quedaban atónitos porque pensaban en los presidentes de atrás, en los protocolos, los grandes coches, la guardia republicana, las trompetas y los tambores. Este estaba tirado arriba de la tierra con los campesinos alrededor hablando con ellos de dónde iban a poner el parque. Eso deslumbró mucho a Sartre, y entonces habló de que había una democracia directa. AR: ¿Qué impresión se llevaron otros escritores, como Hemingway y Graham Greene, del proceso revolucionario cubano? LO: Hemingway fue muy al principio, dos años, porque muere en el 62. Incluso en el 61 se va de Cuba porque va a tratarse a la clínica de los hermanos Mayo, cuando prácticamente la revolución estaba comenzando, no llegó a verla en su plenitud. Pero él era muy pegado a las cosas de Cuba: allí vivía, allí tenía su casa principal, muchos de sus libros fundamentales los escribió en la isla, prácticamente desde ¿Por quién doblan las campanas?, en 1939, e incluso El viejo y el mar tienen lugar en una población cubana. Él salió a pescar incluso con Fidel Castro, con el Che Guevara. Tenía una relación muy estrecha con Cuba. Cuando le dieron el premio Nobel, entregó la medalla a la virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba. Y allí está en el santuario. Cuba era un país al que él quería mucho. Graham Greene había estado muchas ocasiones en Cuba, le encantaba desde los años treinta. Le gustaba mucho La Habana, incluso escribió su novela Nuestro hombre en La Habana. Cuando la insurrección contra Batista él estuvo en Cuba y quiso subir a la sierra. Allí fue donde yo lo conocí, porque estaba yo en ese momento en la clandestinidad y me conecté con él para que yo le propiciara su subida a la Sierra Maestra. No se pudo hacer, pero escribió una serie de artículos para el Daily Telegraph de Londres, lo que impidió que el gobierno británico le vendiera armas a Batista. Entonces, claro, el gobierno de la revolución le está agradecido porque había escrito muy favorablemente a la insurrección. También lo invitaron y me pidieron que lo acompañara en un recorrido por toda la isla. Estuve con él dos semanas, y después de eso lo vi muchas veces más. Tuvimos una muy buena amistad. AR: Hay un problema que se transluce en varios de los textos: el de la insuficiente tolerancia. Por ejemplo, Novás Calvo se fue de Cuba con la revolución y fue difícil que se publicaran sus textos. LO: En una época, pero ya no. Al principio sí, actualmente todos sus libros están publicados en Cuba. En los primeros años fue más difícil, años de combate, de pelea, de lucha y por lo tanto de extremismo. Eran años en los que la revolución luchaba por sobrevivir, había mucha más intransigencia. Después, en la medida que la revolución maduró y se consolidó hubo una mayor apertura, una mayor tolerancia, una mayor comprensión de todas las posiciones. AR: Actualmente, ¿qué espacio hay para la tolerancia, para la libertad de crítica en Cuba? LO: Yo creo que hay mucha en este momento. Ahora hay un ministro de Cultura muy abierto, muy aperturista, que es Abel Prieto. No solamente eso, sino que es todo un equipo que está allí, con muy amplias miras, de mucha madurez, que toma al fenómeno cultural con una gran apertura. Basta leer las publicaciones cubanas, las cosas que se publican, que se dicen, que son realmente insólitas para otra época. Hoy en día en Cuba puede usted decir lo que quiera. Nada más hay que abrir una revista cubana. AR: La tercera parte trata la relación de los intelectuales con el poder, lo que es una cuestión muy debatida. Hay un apunte que habla del compromiso del intelectual. ¿Hasta dónde debe llegar el compromiso del intelectual, del escritor, con alguna causa? LO: Eso depende de la conciencia de cada quien. Yo creo que siempre y cuando el escritor se sienta identificado con una causa puede respaldarla hasta las últimas consecuencias. Eso se ha dado siempre. Los intelectuales siempre, en los procesos revolucionarios, de justicia y de renovación social, han tenido una tendencia a respaldarlos. AR: Quisiera terminar con dos temas. El ensayo que le da título al libro, que presentó en el Congreso de la Lengua en Zacatecas. Los avances tecnológicos como nuevos soportes como el internet, ¿qué repercusión tienen sobre la literatura? LO: Yo creo que ya la están teniendo. Todos los procesadores de palabras ayudan extraordinariamente a escribir con una velocidad enorme, y se escribe mejor, además, porque puede uno corregir, sustituir, suplantar, cortar mucho más fácilmente de lo que se hacía antes. Antes de eso, si tenía que cambiar un párrafo tenía que hacerlo con las tijeras, cortar y pegar en otra hoja. Esto hacía mucho más lento el proceso de la creación, que ahora es más rápido. Pero no sólo la creación, sino también la difusión con internet. Es decir: la creación, la difusión del conocimiento, la disponibilidad del acervo cultural humano, es una gran revolución cultural. Después de la revolución que significó la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, la otra gran revolución ha sido esta, la cibernética, que es importantísima. AR: El último ensayo, "De la utopía de Moro al experimento de la revolución", refleja la versión muy idealizada de lo que debería ser el socialismo y también el fracaso del socialismo real. En esa dirección le preguntaría, ¿vale la pena luchar por el socialismo después de esas experiencias? LO: No por el socialismo real. El socialismo al estilo soviético fue un fracaso por el autoritarismo, porque Stalin se apoderó del aparato de partido, sus defectos de carácter se los imprimió al Estado soviético. Hubo un Estado de carácter represivo, unitario, monolítico, no pluralista, y eso llevó al fracaso. Pero yo creo que el ideal de la justicia social permanece, es inconmovible, independientemente del fracaso soviético. De hecho, creo que hay que agradecerle a Bush que haya resucitado a la izquierda en el mundo, porque después del fracaso soviético y de la revolución conservadora de Reagan y Thatcher había un repliegue de la izquierda en todo el mundo. Llegó este energúmeno, un hombre que es tan violento y tan fuerte, no solamente la guerra de Irak sino rechazar el Protocolo de Kioto, que niega hasta la posibilidad de contribuir al saneamiento ambiental, es un tipo tan obtuso. Eso ha despertado nuevamente la conciencia de la izquierda mundial, que está renaciendo al calor del gobierno de Bush, es él quien le ha dado ese nuevo impulso porque estaba muy apagada. El objetivo no sólo es la lucha contra el neoliberalismo, que es una lucha negativa, una lucha por destruir algo que está mal, sino que también hay que hacer una lucha por construir algo y esa lucha es por el reparto más equitativo del producto social. No puede ser que en un país tan rico como México haya 50 millones de miserables, y entre los más ricos de América Latina haya 25 que son mexicanos. ¿Cómo es posible que sea un país con más millonarios que España? Quiere decir que allí hay algo mal construido. Las riquezas que tiene este país en su subsuelo, en sus entrañas, tienen que llegar a más manos y concentrarse menos en una estructura en la que esta concentrada. |
||||