| Portada | Directorio | Debates | Buscador | Redacción | Correo |
|
|
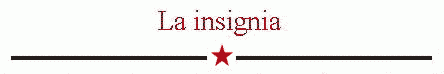
|
| 14 de junio del 2002 |
|
Intelectuales peruanas de la generación de José Carlos Mariátegui (II) Cecilia Bustamante Moscoso
La condición social de la mujer peruana ya había sido criticada en 1833 por la precursora del socialismo, la francoperuana Flora Tristán y Moscoso (1803-1844) y a la cual estoy vinculada por línea materna. (C.B. Flora Tristán: A Woman of Vision. Paul Gaugin's Astonishing Grandmother, Forerunner of Feminism & Workers' Organization ISBN 0-944181-00-7) . Sus observaciones sobre la mujer en la sociedad peruana quedan registradas en su obra Peregrinaciones de una paria ed. en francés, 1838. ed. en español, 1946, efectuada por Emilia Romero de Valle. Describe allí Flora condiciones que apenas a mediados del siglo XX empezaron a cambiar. Aùn hoy, la idiosincracia femenina limeña, la mentalidad y conducta de las mujeres de clase media y de la alta burguesía peruana, son profundamente conservadoras y sus pautas permean también la conducta social y política de la mujer de las clases menos favorecidas. Las primeras lo son por conservar sus privilegios de clase y raza, las otras por protegerse y por temor de abandonar tradiciones de su otra realidad provinciana, andina, que les dan algo de seguridad, protección, cohesión, en una sociedad básicamente injusta hacia lo andino. (3) Flora Tristán escribe: "…en el Perù la alta clase está profundamente corrompida, por satisfacer el afán de lucro, el amor al poder y las demás pasiones, su egoísmo los lleva a las tentativas más antisociales…el embrutecimiento del pueblo es extremo…y da vida a la inmoralidad de las altas clases."(4).
Visitó el Perù en 1833 y recorrió a lomo de bestia el camino de Lima a Arequipa (750 kms.), la ciudad natal de su padre, a donde llegó trayendo en su largo viaje a su pequeño nieto Paul Gaugin de compañía; desembarcan en Islay en busca de su herencia que era ingente dada la elevada posición política y social de su familia. Su tío Domingo Tristán fué efímero Virrey del Peru, poco antes de iniciarse la Repùblica., y fué fracasado candidato a la primera Presidencia. De Puno trajo un joven que fue su amanuense y protegido y quien luego casó con su hija. Le promovio su carrera politica y lo hizo Presidente del Perù, este fue Echenique. Y de alli vienen los Echenique Tristán. Su herencia le fué negada a Flora por su condición de hija natural pero, con característica conducta, sus parientes en la capital de la colonia española y en la aristocrática ciudad de su familia, la acogió al mismo tiempo con fineza y mezquindad. En Peregrinaciones de una paria publicó sus opiniones descarnadas sobre esa realidad teñida por las multiples manifestaciones de su paternalismo y jerarquías sociales inflexibles. Flora nos dice que "Lima es una ciudad muy sensual. Las costumbres se han formado bajo la influencia de otras instituciones. El espíritu y la belleza se disputan el imperio…los sentimientos generosos y las virtudes privadas no pueden nacer cuando se sabe que a nada conducen y la instrucción primaria no está lo bastante desarrollada como para que las altas clases puedan temer mucho a la libertad de prenssa." (5). Hoy, siglo y medio después, del total de analfabetos que hay en el Peru, cerca del 70% son mujeres y sólo recientemente para las Elecciones Presidencials de 1980, le fue concedido el voto al analfabeto, gracias en parte a la presión de escasas mujeres con percepción política que participan en la política esta ultima década. Esta notable precursora del feminismo y el socialismo fue una paria en su tiempo. Su genio y carácter indómito hicieron de su vida una acción apasionada que conoció la admiración de sus más ilustres contemporáneos en Francia. Y la diatriba y el ensañamiento del resto. La animaban una visión precursora y una profunda conciencia del sufrimiento y la injusticia, especialmente hacia la mujer y los trabajadores. Escribió:"…mi patria es el Universo y mis compatriotas, todos los hombres del mundo.." Paradójicamente ella no es todo lo conocida que debiera ser entre las mujeres feministas y liberacionistas. Lo que es más desconcertante, tampoco entre las intelectuales. Para definir su dimensión señalemos que es ella quien primero enuncia la necesidad de organizar las fuerzas trabajadoras el 13 de Febrero de 1843. Antes que Karl Marx y Federico Engels lo hubieran convocado en el Manifiesto Comunista. Ambos se ven comprometidos a hacer su defensa en la obra La sagrada familia (1844) cuando dicen: "…en la proposición de Flora Tristán es donde por primera vez encontramos esta afirmación (la necesidad de la organización de los trabakadores): ella pidió lo mismo y su insolencia al haberse atrevido a adelantarse a la 'crítica crítica' es lo que le significó ser tratada de 'canaille' " (6) Ella murió en Burdeos agotada por la lucha y en la pobreza, el 14 de noviembre de 1844. Los obreros le erigieron más tarde con su contribución voluntaria, un monumento en forma de columna trunca en dicha ciudad. Pensamos que en cualquier proyecto de reinvidicación social de la mujer feminista o revolucionaria, éste pierde mucha validez y perspectiva histórica si no establece su enlace con el pensamiento emancipatorio y precursor de Flora Tristán y Moscoso. Su visión revolucionaria y utópica forma parte de la herencia cultural de las escritoras peruanas quienes, en uno u otro momento de su desarrollo intelectual o participación política, han escrito su valoración personal de la figura de Flora Tristán (7). Las escritoras peruanas, aunque escasas en nùmero en comparación con los hombres, son y han sido elemento captador de las necesidades de esa minoría a la que pertenecen; además, su desafío a las convenciones de una inflexible sociedad cortesana y a la autoridad del poder político establecido - agranda y equipara su contribución . Silenciadas, anatemizadas por la sociedad y sus instituciones y también por los críticos del status-quo, el oficialismo cultural, su acción y obra creadora no pueden dejar de emergir casi como extrañas figuras cuando nos acercamos a la historia de la cultura peruana. (8) Clorinda Matto de Turner (1854-1909) y Mercedes Cabello de Carbonera (1845-1909) son dos novelistas que iniciaron en su obra la denuncia por la situación injusta de los indígenas. La primera, perteneció espiritualmente al grupo del 86, o sea, la generación de González Prada. Es ella quien inicia la temática indígena en la novela (9) cuya máxima expresión de esta tendencia se dará más tarde en la obra novelística que gira en el mundo mestizo, de Ciro Alegría y José María Arguedas. Thomas M. Davies, Jr., dice al referirse a la obra de esta escritora: "la influencia de González Prada se demuestra en el indigenismo y anticlericalismo de Clorinda Matto de Turner y en su análisis de los explotadores de los indios…utiliza la trilogía de la explotación…el cura, el gobierno y el cobrador de impuestos…" (10) Mercedes Cabello de Carbonera pidió "la verdad sin convencionalismos e imposiciones" y su crítica social inaugura el naturalismo literario en el Perù. La publicación de su obra le significó a ambas escritoras el ostracismo y el anatema. Cuando el crítico Luis Alberto Sánchez se refiere a una "cierta evasión" de parte de los "colónidos" respecto a temas tabù como religión, sexo, problemas sociales de su tiempo -, la atribuye a que nadie quería repetir la amarga historia de las señoras Cabello de Carbonera y Matto de Turner en quienes," por su audacia, se ejercitó sin piedad la vindicta burocrátrica, conocida con el nombre de opinión publica." (11) Nuestras dos escritoras "concuerdan en una exposición crítica del sistema político existente y por medio de dramáticas apelaciones, confirman los vicios de una sociedad vana, sin una base moral o ética", opina John C. Miller. (12) Luego de haber sufrido estoicamente "la vindicta publica", Clorinda Matto de Turner se refugió en Buenos Aires habiendo recibido la excomunión de la Iglesia Católica Romana, murió insconspícuamente en 1909. Mercedes Cabello de Carbonera fué ridiculizada e insultada por sus contemporáneos, Juan de Arona la llamó por escrito "Mercedes caballo de cabrón era." Pero no había una voz feminista y colectiva aùn que recogiera el guante. Cabello de Carbonera vió finalmente afectada su establidad mental y murió sola en un sanatorio de Lima La Horrible, como la anatemizara a su vez, nuestro compatriota el discriminado poeta surrealista César Moro, al fechar uno de sus poemas en 1949. Estos son los antecedentes sin duda incompletos que prosiguen su germinación en las generaciones siguientes. La corriente indigenista se acentùa en época de Mariátegui, evidente en las artes plásticas que describen ahora el mundo andino y sus personajes hasta entonces ausentes de nuestro panorama cultural y estético. Si les faltó, como sostienen algunos críticos-, formación técnica y un mayor conocimiento de los problemas económicos y políticos del país, llevaron con decisión a nuestro arte las imágenes de nuestro mundo mestizo y nativo. Ellos colaboraron valiosamente en la bùsqueda de una visión integral de lo peruano. César Arróspide de la Flor nos dice que "…es un movimiento suscitado en lo político y lo social por Mariátegui - que le dió con la plástica y la mùsica. rostro sensible a la literatura, es un caso evidente del compromiso de una generación con su contexto humano…" (13) El indio marginado y los valores de su tradición cultural emergieron al primer plano de la preocupación y análisis de los intelectuales y artistas. Dirigido por José Sabogal (1888-1956), este grupo de artistas contó con varias mujeres entre sus miembros. Julia Codesido, Teresa Carvallo, Leonor Vinatea Cantuarias, Carlota Carvallo de Nuñez, Alicia Bustamante Vernal, Carmen Saco, las hermanas Izcue, entre otras. Fué Sabogal quien escogió para la Revista de Mariátegui el nombre de "Amauta", voz kechua que quiere decir "maestro" (y que en el Peru se ha hecho sinónimo de Mariátegui). Sabogal y sus discípulos ilustraron frecuentemente las páginas de "Amauta". Para que esta corriente en las artes plásticas encontrara su rumbo habia sucedido en 1916 una acalorada polémica entre Valdemolar, Mariátegui y el pintor académico Teófilo Castillo. Se discutió la validez de la pintura académica en un medio como el peruano y las posibilidades de una posición renovadora en la plástica. Los resultados fueron positivos pues maduró de ello el Indigenismo como un estado de mente y de conciencia, relacionado a una corriente social e ideolólogica. Las artes plásticas seguían siendo europeizantes hasta después de los años 20 siguiendo la huella de Ingres y Delacroix. Es Sabogal quien inicia "la emancipación plástica". Fué Director de la Escuela de Bellas Artes en 1932 y con Julia Codesido, Teresa Carvallo y Alicia Bustamante Vernal (1906-1968)., fundaron el "Instituto de Arte Peruano". Auspiciados por el historiador Luis E. Valcárcel, fundador del Museo de la Cultura Peruana y del Museo de Arte Popular Peruano, realizaron activa labor de investigación de las artes populares por todo el territorio nacional (14) Los pintores indigenistas trabajaron en coordinación con los escritores, desarrollando proyectos y encuentros. En la Peña "Pancho Fierro" fundada (1938?) por las hermanas Alicia (1906-68) y Celia Bustamante Vernal (1910-1973), se concentró en adelante y por más de un cuarto de siglo, lo más importante del mundo cultural peruano, la vanguardia de su pensamiento creador. Notas
3.Ver obsevaciones y conducta de esta tendencia en el voto en "La mujer peruana ante las elecciones de 1980". Cecilia Bustamante, El País, Madrid, 20 de enero,1980. p. 8 |
|
Ciencia y tecnología | Directorio | Redacción |
|