| Portada | Directorio | Debates | Buscador | Redacción | Correo |
|
|
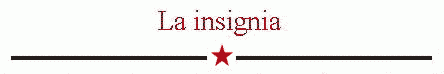
|
| 10 de junio del 2002 |
|
La lectura como utopía: ¿A quién le importa que los niños lean?
Alicia Torres
Uno de los silenciosos fenómenos del Uruguay en democracia ha sido el del surgimiento de una movida en torno a la literatura infantil y juvenil perceptible en la explosión de autores que escriben exclusivamente para ese público, en la atención que las maestras prestan a la lectura como experiencia placentera y en el entusiasmo de los niños que ahora siguen a algunos personajes y a algunos autores con fidelidad suficiente como para alentar formas de la industria cultural. También en la realización de encuentros y ferias del libro especializadas en niños y jóvenes.
Es justamente esta nueva visibilidad la que delata que a pesar del aparente progreso todavía queda mucho camino por recorrer. Ana María Bavosi, maestra y bibliotecóloga, y la escritora Malí Guzmán son dos protagonistas de esta movida cultural. BRECHA las entrevistó en el marco de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro para Niños y Jóvenes que se realizó en el atrio de la Intendencia de Montevideo en el mes de mayo. -Las pocas editoriales nacionales que trabajan con libros para niños lanzaron para la feria un buen número de títulos nuevos y anuncian más en el correr del mes de mayo. No es un fenómeno habitual, ¿verdad? Ana María Bavosi -Recién empieza a comprenderse que, potencialmente, el futuro de la edición y de la lectura se inicia en los niños. Cosa que otros países ya habían visto. Pero esto también significa que en Uruguay crece la producción de esos libros y faltan espacios donde se reflexione sobre ellos. -¿Qué clase de espacios? Malí Guzmán -Bueno, es obvia la ausencia de la crítica desde la literatura. AMB -Creo que la crítica tiene que surgir sí desde la literatura pero también desde todo lo que tiene que ver con el fenómeno estético que el libro involucra. Sólo una vez la Cámara del Libro otorgó un premio a la producción gráfica. Sucede que tenemos excelentes plásticos y gráficos que no se han pronunciado -como tampoco la crítica literaria- sobre qué es esto de escribir para niños. -No existe en el país, que yo sepa, crítica especializada en el tema. ¿Ustedes creen que quienes escriban sobre estos libros deberían ser especialistas en literatura infantil y juvenil y en artes plásticas? MG -La especialización se va dando. A nivel curricular no hay estudios universitarios en esta área. La licenciatura de letras en nuestro país desconoce la literatura infantil. Lo ideal sería que hubiera gente con formación académica como existe para estudiar la literatura de adultos. En otros países se siguen peleando lugares pero mientras tanto hay cátedras en las universidades, hay cursos enteros. Acá se hablaba ayer de establecer posgrados, pero no sé cómo se haría si ni siquiera hay grados. AMB -Creo que hay temor hacia ese campo tanto de los adultos en general como de los que están en el oficio de las letras. Quizá tengan argumentos válidos para no aceptar la existencia de la literatura infantil -no los he escuchado-, pero no puede desconocerse que la producción crece y sería hora de tomar las riendas del asunto. Algunos consideran la literatura infantil y juvenil como una especialidad nueva, pero ya no lo es tanto. Acá tenemos un piso sólido de excelentes escritores que se arrastra desde el siglo xix. Los hay muy conocidos que incursionaron en este campo y, sin embargo, es un aspecto de su obra que no se tiene en cuenta. En una ocasión busqué en toda la crítica de Espínola el lugar que ocupaba Saltoncito y, hasta ahora, no pude encontrar a alguien que me dijera por qué lo escribió, qué significaba para él en el total de su producción. Y si no estoy mal informada lo escribió en forma casi paralela a Sombras sobre la tierra. Por qué no se le preguntó sobre ese tema, por qué no se escribe sobre ese aspecto de su trabajo. Creo que se vienen arrastrando demasiadas cosas que quizá nunca se pensaron. MG -Los adolescentes lectores no tienen con quién cotejar opiniones porque los profesores de literatura de Enseñanza Secundaria no conocen la producción literaria para niños y jóvenes. Si los chiquilines quieren comentarle a su propio docente los libros que leen, no lo tienen como interlocutor. Eso es muy fuerte. Lo que decía Ana María de la parte plástica es muy importante porque, con respecto al texto, aún está en desventaja. El Ministerio de Educación y Cultura otorga un premio nacional de literatura infantil que es una especie de todos contra todos ya que la ilustración específicamente no está representada, el libro de imagen no existe, y eso es mezclar. Los libros juzgados tienen un peso enorme de las artes plásticas y no hay un solo artista plástico integrado a los jurados. -¿Ustedes han planteado estos temas a los responsables? Porque a veces uno se lamenta por cuestiones que a las autoridades -con poder de decisión pero muchas veces sin conocimientos en todos los temas, además de acumulación de viejos vicios- ni se les pasan por la cabeza. MG -Bueno, lo del mec es algo que podríamos plantear por los canales correspondientes. En las otras cosas quizá pequemos de pesimistas, pero insertar todo esto en los distintos niveles de educación, con lo difícil que resulta discutir una reforma educativa, paraliza a cualquiera. Por distintos motivos creo que éste es buen momento para empezar a reflexionar sobre lo que está pasando. En este período en que todo está en crisis y convulsionado, donde se palpa un resquebrajamiento de valores y tanta decepción, hay una pequeña confluencia de intereses que reflota alianzas necesarias. Desde el punto de vista comercial se están dando cuenta de que es una veta interesante, comercialmente válida, que no es una utopía, que tiene sostén. Y encontramos gente de otras áreas que se acerca -nos pasó cuando hicimos el encuentro del año pasado junto con la primera feria-, psicólogos, gente que viene de la medicina, de la psiquiatría, de otros ámbitos por los que se han acercado a los niños y a los libros. Necesitamos juntarnos para reflexionar qué pasa con todo eso. Creo que si bien estamos en un momento caótico, también en este tema de la literatura infantil se está dando un pequeño salto a favor de romper un poco el gueto en el que estábamos. La respuesta de los medios este año, por ejemplo, nos sorprendió, y ellos lo explicaban justamente por esto del desencanto y los valores que se pierden. "Cuando hay una llamita de luz, cómo no íbamos a estar", decían. -¿Qué sucede cuando los escritores o las editoriales envían a la prensa los libros que publican? MG -Salvo unas poquísimas personas que por lo menos acusan recibo, la mayoría se los regala al sobrinito sin siquiera leerlos o informar sumariamente a su público. Para encarar el tema hay como un pudor de los que saben de literatura. Se ponen una suerte de chip en la cabeza: esto es para niños. Y además está la idea de que los libros para niños en algún rinconcito deben ser de autoayuda, tienen que trasmitir valores, reflejar esto y aquello... bueno, seguramente algo reflejan, pero la cosa no va por ahí. -Si existiera esa crítica seguramente no sería leída por los niños sino por los adultos. ¿Habría que escribir pensando en éstos? MG -Pasan dos cosas. Los mediadores son el mal necesario en esta historia. Hay maestros, padres, adultos que, a favor o en contra, van a estar en medio del encuentro entre el niño y el libro. Por eso me parece importante dirigirnos a los adultos dado que son imprescindibles. Depende también -por lo menos me pasaba cuando escribía reseñas de libros para niños en El Estante- de la mentalidad del adulto. Yo tuve la suerte de que en el idejo (Instituto de los Jóvenes) los maestros trabajaban con los niños esas notas pensadas para adultos. Esos niños estudiaban mis críticas, aprendían a conocer los códigos, descubrían en qué me basaba, cuándo estaba dando información y cuándo opinión, aprendían a diferenciar una cosa de la otra al leer la prensa, quiero decir: un maestro puede trabajar esos materiales si quiere. Los niños miran y leen historietas en diarios o revistas, así que si hay reseñas de libros para ellos les pueden llegar. AMB -Y no hay que olvidar que sería una forma de conocer lo que se está produciendo a nivel nacional pero también rioplatense, latinoamericano. La formación no sólo no existe sino que con el paso del tiempo hemos ido viendo cómo se perdían los pocos lugarcitos donde la literatura infantil se tomaba en serio. En mi formación yo no tuve una materia llamada "literatura infantil", pero existía una que se llamaba "expresión por el lenguaje" dictada por profesores que venían de las letras y grandes escritores como Espínola. En Magisterio teníamos profesores de arte que hacían un trabajo de sensibilización que te permitía, cuanto te enfrentabas a un niño y a un libro, sacar de tu disco duro lo aprendido y darte cuenta de que eso, estéticamente, era lo que debías acercar al niño. Con el paso del tiempo fuimos perdiendo todo, ya no hay lugares similares en la formación de Magisterio y tampoco en otros campos. ¿Pensaste qué lugar ocupa el libro infantil en Bellas Artes? -Me pregunto si en esta charla no estamos abonando lo que se ha dado en llamar "la cultura de la queja". AMB -Mirá, tangencialmente vemos cosas que suceden, por ejemplo, entre los que trabajan en educación popular o cuando las ong lo hacen con niños "en situación de riesgo". Están usando mucha literatura infantil (empleo el verbo usar no en sentido utilitario sino por la necesidad que tienen de ese material). Esos caminos son buenos pero es muy poco cuando por otro lado tenemos contingentes que egresan de Magisterio, del ipa y de las áreas universitarias de letras, y continuamos sin tener apoyo y sin que se conozca el trabajo de cualquiera de los escritores y escritoras que marcaron un camino, como las suecas María Gripe o Astrid Lindgren, la austríaca Cristhine Nöstlinger, el alemán Michael Ende, el español Fernando Alonso, o el norteamericano Maurice Sendak, además de tantos latinoamericanos. -¿Los niños necesitarán de estos grandes escritores en un mundo de inmediatez y banalidad como el que vivimos? AMB -Claro que sí. El niño es sensible a lo estético, eso no quiere decir que no disfrute de lo consumista. Todo es válido. Habría que analizar qué opciones se le presentan. MG -Y qué pasa con los que, muchas veces, no tienen opción. Hasta hace algunos años era casi una ofensa llevar libros a niños marginados. Si no tienen comida, cómo se les va a hablar de libros. Es verdad, no tienen comida, pero necesitan, con tanta urgencia como alimentarse, afectos, imaginación, cerebros vivos, sentirse gente, dignificarse, levantar la autoestima, una cantidad de cosas que pasan, también, por estar metidos en la cultura. AMB -Una vez tuvimos una experiencia con una ong en una zona periférica. Después de casi cuatro años de contacto con esos chiquilines, empezaron a leer, ellos y sus familias. Cuando vinieron a la feria conocían todos los títulos, recorrían los stands y decían "éste lo leímos". ¿Sabés lo importante que es para ellos venir a una feria y ver que conocen lo que está expuesto? "No sólo estoy dentro del mundo -me dijo uno de esos niños- porque hice adiós por la tele cuando vino el periodista y tomé Coca, sino porque leo libros que millones de niños en todo el mundo leen. Soy uno más de ese otro mundo." Ése es trabajo de hormiga, pero creo que es el espíritu de los que estamos en esto pensando en todos los niños de nuestro país. Fue maravilloso ver, el último sábado de esta feria, tantas familias leyendo. Padres y madres a veces sentados en el piso, a veces con mate y termo, chiquilines y libros. Pero no dejás de pensar que los que asistieron, aun cuando fueron muchísimos, son una parte mínima. ¿Y el resto de los niños de Uruguay? Otra cosa interesante es que si mirábamos el grueso de la asistencia, ésta pasaba por padres con niños chicos, preescolares en etapa inicial y escolares hasta cuarto, quizá hasta sexto. No había preadolescentes con su familia. Es una cuestión que hace tiempo venimos observando y debemos investigar con cuidado. En la familia y en los maestros hay una gran fuerza de acercamiento y convencimiento de la importancia de que en las etapas iniciales se necesita leer más. Pero después, al absorber la estructura educativa el proceso de la lectura y todo lo demás, esa relación de afecto tiende a desaparecer, y ni que hablar cuando entran en la etapa secundaria. Más razón, entonces, para estar con el adulto, porque después que el niño se convirtió en lector y se entusiasmó, si no tiene alrededor un soporte familiar e institucional la sociedad lo fagocita, porque ¿a quién le importa que los niños lean? MG -Recuerdo el proyecto de María Rosa Capó, bibliotecóloga integrante del ibby (Organización Internacional para el Libro Juvenil, según su sigla en inglés) que trabaja con escuelas de áreas rurales. Lo que ella tiene como objetivo (y está logrando), además del principal trabajo con los niños, es recuperar para la lectura a la familia de esos escolares, gente que estaba viviendo en situación de analfabetismo funcional, que no leía desde que abandonó la escuela, a lo mejor en tercer año. Los niños son tan apasionados propulsores de cualquier iniciativa que les interese que, en este caso a través de ellos, se están recuperando adultos para la lectura. -¿Y después de la feria, qué? MG -Tenemos una actitud hipócrita en muchos temas que en esto del libro se hace más evidente. Decíamos en broma antes de empezar la nota, que después de que pase la feria y el Día del Libro (26 de mayo) nadie lee más hasta el año que viene. Ninguna institución de las supuestamente interesadas en estos temas va a acordarse más de leer o pronunciarse al respecto. Esta hipocresía fomenta un mito exagerado en torno a la lectura y el libro que hace que la distancia entre lo real y lo que se desea parezca inalcanzable. Los niños perciben el olor a hipocresía entre esas frases que giran alrededor de "hay que leer, las bondades del libro, etcétera", y que ese adulto que lo dice, en definitiva, no lee. Sería mejor que guardara los discursos y, de pronto, acentuara la práctica. AMB -Es verdad, nosotros tenemos una fuerza para mayo que va encauzada hacia el libro y, sin embargo, perdemos de vista el porqué del 26 de mayo. Esa fecha se festeja por decisión de Primaria, en recuerdo de la inauguración de la primera biblioteca pública. Yo siempre pienso que ahí nos pisamos el palito: aquel 26 de mayo de 1816 fue una fiesta porque se había logrado, en un momento de crisis brutal, una biblioteca. ¿Sabés lo que significa una biblioteca en realidad? Un lugar para todos, un lugar democrático donde, como decía Dámaso Antonio Larrañaga, viejos, jóvenes y niños encuentren lo que necesitan. Pero resulta que borramos esa esencia y seguimos sin las bibliotecas que estamos necesitando. Si el libro puede resultar hoy un artículo suntuario (lo que es un error trágico), se remediaría con ese otro gran soporte que es la biblioteca (si tuviéramos una buena estructura de bibliotecas). Me asusta la claridad de Larrañaga, como cada vez que leo las cartas que Artigas le enviaba. Era clarísimo que Artigas entendía que la biblioteca era fundamental, pero, ¿qué pasó con los gobernantes de mi país? De 1816 a la fecha, ¿qué son las bibliotecas -¿Qué son? Porque bibliotecas hay, ¿qué es lo que ustedes reclaman? AMB -Para empezar, que la movida con respecto al tema no quede acotada a una fecha. Hay que incidir con regularidad en los medios. Y todo lo demás... que no hay un número suficiente para la población que tenemos, que las que hay no están actualizadas, que no son un lugar al que puede concurrir el máximo de ciudadanos y no sólo para cubrir la necesidad de los libros que no pueden comprar. Lo importante es generar espacios durante todo el año y sensibilizar más gente cada vez. El mundo entero aspira a mejorar los niveles de alfabetización. No se ha logrado. Por alguna razón los proyectos que tratan de involucrar este tema de la lectura desde la infancia caen en que la infancia necesita textos de estudio. Y los años de trabajo que tengo en esto me han convencido de que el niño no es lector de textos de estudio, es lector, y desde muy temprano, de literatura. Pero ahí se transforma en lector por opción, un lector selectivo de determinadas cosas, y me pregunto si el sistema quiere eso o quiere un lector que lea lo que él cree que tiene que leer. MG -Te queda la duda de si eso no se percibe con claridad o es al revés, si se percibe con mucha claridad y no hay interés de que los futuros ciudadanos sepan leer la realidad. Porque de lectura se trata y no sólo de libros. Se trata de gente que aumente su espíritu crítico, que sepa analizar situaciones, conductas humanas. Vos querés preparar buenos lectores de la realidad o no querés hacerlo. AMB -Mi sensación es que estamos generando grupos de elite que hacen de la lectura un poder (la lectura siempre es poder) y lo usan. Acá no hay legislación sobre la lectura, no existe la idea -como en Brasil, por ejemplo- de que la lectura es una cuestión de defensa estatal. Esto no es una utopía, aunque lo parezca... |
|
Ciencia y tecnología | Directorio | Redacción |
|