| Mapa del sitio | Portada | Redacción | Colabora | Enlaces | Buscador | Correo |
|
|
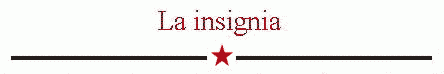
|
| 13 de febrero del 2004 |
Crítica de la razón pura
Immanuel Kant
La razón humana tiene el destino singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades.
La perplejidad en la que cae la razón no es debida a culpa suya alguna. Comienza con principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia, uso que se halla, a la vez, suficientemente justificado por esta misma experiencia. Con tales principios la razón se eleva cada vez más (como exige su propia naturaleza), llegando a condiciones progresivamente más remotas. Pero, advirtiendo que de esta forma su tarea ha de quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan, se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen, no obstante, tan libres de sospecha, que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos. Es así como incurre en oscuridades y contradicciones. Y, aunque puede deducir que éstas se deben necesariamente a errores ocultos en algún lugar, no es capaz de detectarlos, ya que los principios que utiliza no reconocen contrastación empírica alguna por sobrepasar los límites de toda experiencia. El campo de batalla de estas inacabables disputas se llama metafísica. Hubo un tiempo en que la metafísica recibía el nombre de reina de todas las ciencias y, si se toma el deseo por la realidad, bien merecía este honroso título, dada la importancia prioritaria de su objeto. La moda actual, por el contrario, consiste en manifestar ante ella todo su desprecio. La matrona, rechazada y abandonada, se lamenta como Hécuba: modo maxima rerum, tot generis natisque potens - nunc trahor exul, inops (1). Su dominio, bajo la administración de los dogmáticos, empezó siendo despótico. Pero, dado que la legislación llevaba todavía la huella de la antigua barbarie, tal dominio fue progresivamente degenerando, a consecuencia de guerras intestinas, en una completa anarquía; los escépticos, especie de nómadas que aborrecen todo asentamiento duradero, destruían de vez en cuando la unión social. Afortunadamente, su número era reducido. Por ello no pudieron impedir que los dogmáticos intentaran reconstruir una vez más dicha unión, aunque sin concordar entre sí mismos sobre ningún proyecto. Más recientemente pareció, por un momento, que una cierta fisiología del entendimiento humano (la del conocido Locke) iba a terminar con todas esas disputas y que se iba a resolver definitivamente la legitimidad de aquellas pretensiones. Ahora bien, aunque el origen de la supuesta reina se encontró en la plebeya experiencia común y se debió, por ello mismo, sospechar con fundamento de su arrogancia, el hecho de habérsele atribuido falsamente tal genealogía hizo que ella siguiera sosteniendo sus pretensiones. Por eso ha recaído todo, una vez más, en el anticuado y carcomido dogmatismo y, a consecuencia de ello, en el desprestigio del que se pretendía haber rescatado la ciencia. Ahora, tras haber ensayado en vano todos los métodos --según se piensa--, reina el hastío y la indiferencia total, que engendran el caos y la noche en las ciencias, pero que constituyen, a la vez, el origen, o al menos el preludio, de una próxima transformación y clarificación de las mismas, después de que un celo mal aplicado las ha convertido en oscuras, confusas e inservibles. Es inútil la pretensión de fingir indiferencia frente a investigaciones cuyo objeto no puede ser indiferente a la naturaleza humana. Incluso esos supuestos indiferentistas, por mucho que se esfuercen en disfrazarse transformando el lenguaje de la escuela en habla popular, recaen inevitablemente, así que se ponen a pensar algo, en las afirmaciones metafísicas frente a las cuales ostentaban tanto desprecio. De todas formas, esa indiferencia, que se da en medio del florecimiento de todas las ciencias y que afecta precisamente a aquéllas cuyos conocimientos --de ser alcanzables por el hombre-- serían los últimos a los que éste renunciaría, representa un fenómeno digno de atención y reflexión. Es obvio que tal indiferencia no es efecto de la ligereza, sino del Juicio (2) maduro de una época que no se contenta ya con un saber aparente; es, por una parte, un llamamiento a la razón para que de nuevo emprenda la más difícil de todas sus tareas, a saber, la del autoconocimiento y, por otra, para que instituya un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y que sea capaz de terminar con todas las arrogancias infundadas, no con afirmaciones de autoridad, sino con las leyes eternas e invariables que la razón posee. Semejante tribunal no es otro que la misma crítica de la razón pura. No entiendo por tal crítica la de libros y sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en relación con los conocimientos a los que puede aspirar prescindiendo de toda experiencia. Se trata, pues, de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de la misma, todo ello a partir de principios. Este camino --el único que quedaba es el que yo he seguido y me halaga el que, gracias a haberlo hecho, haya encontrado el modo de acabar con todos los errores que hasta ahora habían dividido la razón consigo misma en su uso no empírico. No he eludido sus preguntas disculpándome con la insuficiencia de la razón humana, sino que las he especificado exhaustivamente de acuerdo con principios. Una vez descubierto el punto de desavenencia de la razón consigo misma, he resuelto tales preguntas a entera satisfacción suya. Claro que las contestaciones a esas preguntas no han correspondido a las expectativas del exaltado y dogmático afán de saber. Tal afán sólo podría quedar satisfecho mediante poderes mágicos, de los que yo nada entiendo. Pero tampoco era ése el propósito de la constitución natural de la razón. El deber de la filosofía consiste en eliminar la ilusión producida por un malentendido, aunque ello supusiera la pérdida de preciados y queridos errores, sean cuantos sean. En este trabajo he puesto la mayor atención en la exhaustividad y me atrevo a decir que no hay un solo problema metafísico que no haya quedado resuelto o del que no se haya ofrecido al menos la clave para resolverlo. Y es que la razón pura constituye una unidad tan perfecta, que, si su principio resultara insuficiente frente a una sola de las cuestiones que ella se plantea a sí misma, habría que rechazar tal principio, puesto que entonces tampoco sería capaz de solucionar con plena seguridad ninguna de las restantes cuestiones. Al decir esto creo ver en el rostro del lector una indignación mezclada con desprecio ante pretensiones aparentemente tan ufanas y arrogantes. Sin embargo, tales pretensiones son incomparablemente más moderadas que las de cualquier autor del programa más ordinario en el que pretenda demostrar, pongamos por caso, la simplicidad del alma o la necesidad de un primer comienzo del mundo. En efecto, este autor se compromete a extender el conocimiento humano más allá de todos los límites de la experiencia posible, cosa que desborda por completo mi capacidad, lo confieso humildemente. En lugar de ello, me ocupo de la razón misma y de su pensar puro. Para lograr su conocimiento detallado no necesito buscar lejos de mí, ya que encuentro en mi mismo ambas cosas. La misma lógica ordinaria me ofrece una muestra de que todos los actos simples de la razón pueden ser entera y sistemáticamente enumerados. La cuestión que se plantea aquí es la de cuánto puedo esperar conseguir con la razón si se me priva de todo material y de todo apoyo de la experiencia. Hasta aquí lo que se refiere a la completud y exhaustividad de todos y cada uno de los objetivos que, como objeto de nuestra investigación critica, nos plantea, no un propósito arbitrario, sino la misma naturaleza del conocimiento. Hay que considerar aún la certeza y la claridad, dos requisitos que afectan a la forma de dicha investigación, como exigencias fundamentales que se pueden imponer razonablemente a quien se atreva a acometer una empresa tan escabrosa. Por lo que se refiere a la certeza, me he impuesto el criterio de que no es en absoluto permisible el opinar en este tipo de consideraciones y de que todo cuanto se parezca a una hipótesis es mercancía prohibida, una mercancía que no debe estar a la venta ni aun al más bajo precio, sino que debe ser confiscada tan pronto como sea descubierta. Todo conocimiento que quiera sostenerse a priori proclama por sí mismo su voluntad de ser tenido por absolutamente necesario; ello es más aplicable todavía a la determinación de todos los conocimientos puros a priori, la cual ha de servir de medida y, por tanto, incluso de ejemplo de toda certeza apodíctica (filosófica). Si he realizado en esta obra la tarea a la que me he comprometido, es algo que dejo enteramente al juicio del lector. Al autor le corresponde únicamente aducir razones, no el enjuiciar el efecto de las mismas sobre sus jueces. De todas formas, permítasele al autor, a fin de que nada motive involuntariamente un debilitamiento de tales razones, señalar por sí mismo los pasajes que puedan dar lugar a cierta desconfianza, aunque afecten sólo a un objetivo secundario. Así se evitará a tiempo el influjo que una duda acerca de este punto, por muy pequeña que sea, pueda ejercer sobre el juicio del lector en relación con el objetivo principal. Para examinar a fondo la facultad que llamamos entendimiento y para determinar, a la vez, las reglas y límites de su uso, no conozco investigaciones más importantes que las presentadas por mí en el segundo capítulo de la analítica trascendental bajo el título de Deducción de los conceptos puros del entendimiento. Esas investigaciones son las que más trabajo me han costado, aunque, según espero, no ha sido en vano. Esta indagación, que está planteada con alguna profundidad, posee dos vertientes distintas. La primera se refiere a los objetos del entendimiento puro y debe exponer y hacer inteligible la validez objetiva de sus conceptos a priori. Precisamente por ello es esencial para lo que me propongo. La segunda trata de considerar el entendimiento puro mismo, según sus posibilidades y según las facultades cognoscitivas sobre las que descansa, y, por consiguiente, de estudiar su aspecto subjetivo. Esta discusión, a pesar de su gran importancia en relación con mi objetivo principal, no forma parte esencial del mismo, ya que la pregunta fundamental continúa siendo ésta: ¿qué y cuánto pueden conocer el entendimiento y la razón con independencia de toda experiencia? Y no esta: ¿cómo es posible la facultad de pensar misma? Dado que esto último es, en cierto modo, buscar la causa de un efecto dado posee, en este sentido, cierto parecido con una hipótesis (aunque, como mostraré en otra ocasión, no ocurre así de hecho), parece como si me permitiera aquí la libertad de opinar y como si el lector quedara también libre para opinar de otro modo. Teniendo esto en cuenta, debo adelantarme recordándole que la deducción objetiva, que es la que me interesa especialmente, adquiere toda su fuerza aun en el caso de que mi deducción subjetiva no le convenza tan plenamente como yo espero. De cualquier forma, lo dicho en las páginas 92 y 93 puede ser suficiente. Finalmente, en lo que atañe a la claridad, el lector tiene derecho a exigir, en primer lugar, la claridad discursiva (lógica) mediante conceptos, pero también, en segundo lugar, una claridad intuitiva (estética) mediante intuiciones, es decir, mediante ejemplos u otras ilustraciones concretas. La primera la he cuidado suficientemente. Ello afectaba a la esencia de mi propósito, pero ha sido también la causa fortuita de que no haya podido cumplir con la segunda exigencia, la cual, sin ser tan estricta, era también razonable. A lo largo de mi trabajo he estado casi constantemente dudando acerca del partido a tomar en relación con este punto. Los ejemplos y las ilustraciones siempre me han parecido necesarios y por ello fluían realmente en sus lugares adecuados dentro del primer esbozo. Pero pronto advertí la magnitud de mi tarea y la multitud de objetos de los que tendría que ocuparme. Al darme cuenta de que, en una exposición seca, meramente escolástica ellos solos alargarían ya bastante la obra, me pareció inoportuno engrosarla aún más con ejemplos e ilustraciones que sólo se precisan si se adopta un punto de vista popular, máxime cuando este trabajo no podría en absoluto conformarse a un uso popular y cuando a los verdaderos conocedores de la ciencia no les hace tanta falta semejante alivio; aunque siempre es agradable, podría llegar aquí a tener efectos contraproducentes. El abate Terrasson dice que si se mide un libro, no por el número de páginas, sino por el tiempo necesario para entenderlo, podría afirmarse que algunos libros serían mucho más cortos si no fueran tan cortos. Pero, por otro lado, cuando nuestra intención apunta a la comprensibilidad de un todo de conocimiento especulativo que, aun siendo vasto, se halla interrelacionado con un principio, podemos decir con la misma razón: algunos libros serían mucho más claros si no hubiesen pretendido ser tan claros. Pues, aunque los medios que contribuyen a la claridad ayudan en algunos puntos concretos, suelen entorpecer en el conjunto, ya que no permiten al lector obtener con suficiente rapidez una visión panorámica, y con sus colores claros tapan y hacen irreconocible la articulación o estructura del sistema, que es, sin embargo, lo más importante a la hora de juzgar sobre la unidad y la solidez del mismo. Creo que puede reportar al lector un no pequeño atractivo el unir su esfuerzo al del autor si, de acuerdo con el esbozo presentado, espera llevar a cabo de forma completa y duradera una obra grande e importante. Según los conceptos que ofrecemos en este libro, la metafísica es la única, entre todas las ciencias, que puede prometerse semejante perfección, y ello en poco tiempo y con poco, aunque concentrado, esfuerzo. De tal manera, que no queda a la posteridad sino la tarea de organizarlo todo de forma didáctica según sus designios, sin poder aumentar el contenido de la ciencia en lo más mínimo. En efecto, la metafísica no es más que el inventario de todos los conocimientos que poseemos, sistemáticamente ordenados por la razón pura. En este terreno, nada puede escapar a nuestra atención, ya que no puede ocultarse a la razón algo que ésta extrae enteramente de sí misma. Es ella la que lo trae a la luz tan pronto como se descubre el principio común de ese algo. La perfecta unidad de este tipo de conocimientos, a base de simples conceptos puros, donde ninguna experiencia, ni tan siquiera una intuición especial conducente a una determinada experiencia, puede tener sobre ellos influjo ninguno para ampliarlos o aumentarlos, hace que esta incondicionada completud no sólo sea factible, sino necesaria. Tecum habita et moris, quam sit tibi curta supellex, dice Persio. Semejante sistema de la razón pura (especulativa) espero escribirlo yo mismo bajo el título de: Metafísica de la naturaleza. Aunque no tendrá la mitad de la extensión de la presente crítica, su contenido será incomparablemente más rico. La crítica que ahora publico debía, ante todo exponer las fuentes y condiciones de su posibilidad, y necesitaba desbrozar y allanar un suelo completamente inculto. Frente al presente libro espero del lector la paciencia y la imparcialidad de un juez. Frente al otro espero, en cambio, la benevolencia y el apoyo de un colaborador. Pues, por muy completamente que se expongan en la crítica todos los principios del sistema, la exhaustividad del mismo exige que no falte ninguno de los conceptos derivados. Estos últimos no pueden ser enumerados a priori, sino, que han de ser buscados de forma gradual. Y, dado que en la crítica se agota toda la síntesis de los conceptos, en el sistema se exigirá, además, que ocurra lo mismo con el análisis, todo lo cual constituye una tarea fácil y es más bien un pasatiempo que un trabajo. Me resta simplemente hacer algunas observaciones con respecto a la impresión. Por haberse retrasado algo su comienzo, sólo he recibido para su revisión alrededor de la mitad de los pliegos. En ellos encuentro algunas erratas, pero no confunden el sentido, a no ser la de la página 379, línea 4 empezando por abajo 2 donde debe leerse específico en lugar de escéptico. La antinomia de la razón pura, páginas 425-461, está dispuesta en forma de tabla: todo lo que corresponde a la tesis va siempre a la izquierda y lo que pertenece a la antítesis, a la derecha. Lo he ordenado así con el fin de que fuera más fácil confrontar entre sí la proposición y su contraproposición.
Notas
1. Hasta hace poco la mayor de todas, poderosa entre tantos yernos e hijos, y ahora soy desterrada como una miserable (Ovidio, Metamorfosis XIII, 508-510). |
|